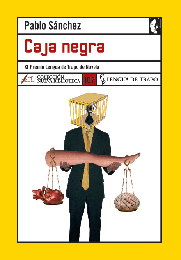Esta entrada apareció hace ya unos meses en un blog amigo-hermano del que nos sentimos muy orgullosos. Sin ánimo de resultar excesiva y pleonástica, hace referencia a un fragmento de Cien años de soledad en el que Gabriel García Márquez, tan genial como lúcido, nos sorprende con un texto en el que nos aclara las dificultades que ha sufrido la humanidad entera, personificada en muchos seres humanos, para aceptar EL CAMBIO, y con éste toda la suerte de cambios que nos depara el progreso.
Vaya ahí primero el fragmento, y más adelante, mi comentario.
¿Dónde está Míster Herbert?
Os propongo la lectura de este fragmento de Cien años de soledad, del genial escritor Gabriel García Márquez. A continuación os recomiendo la lectura del texto Las esteras voladoras de los gitanos, de mi colaboradora Olivia Radop. En dicho fragmento se describe un extraño personaje para los macondinos. Rechoncho y agradable, de buen carácter. Sabio y distraido, aparece y desaparece de Macondo como una mariposa voladora.
Desde que el ferrocarril fue inaugurado oficialmente y empezó a llegar con regularidad los miércoles a las once, y se construyó la primitiva estación de madera con un escritorio, el teléfono y una ventanilla para vender los pasajes, se vieron por las calles de Macondo hombres y mujeres que fingían actitudes comunes y corrientes, pero que en realidad parecían gente de circo. En un pueblo escaldado por el escarmiento de los gitanos no había un buen porvenir para aquellos equilibristas del comercio ambulante que con igual desparpajo ofrecían una olla pitadora que un régimen de vida para la salvación del alma al séptimo día; pero entre los que se dejaban convencer por cansancio y los incautos de siempre, obtenían estupendos beneficios. Entre esas criaturas de farándula, con pantalones de montar y polainas, sombrero de corcho, espejuelos con armaduras de acero, ojos de topacio y pellejo de gallo fino, uno de tantos miércoles llegó a Macondo y almorzó en la casa el rechoncho y sonriente míster Herbert.
Nadie lo distinguió en la mesa mientras no se comió el primer racimo de bananos. Aureliano Segundo lo había encontrado por casualidad, protestando en español trabajoso porque no había un cuarto libre en el Hotel de Jacob, y como lo hacía con frecuencia con muchos forasteros se lo llevó a la casa. Tenía un negocio de globos cautivos, que había llevado por medio mundo con excelentes ganancias, pero no había conseguido elevar a nadie en Macondo porque consideraban ese invento como un retroceso, después de haber visto y probado las esteras voladoras de los gitanos. Se iba, pues, en el próximo tren. Cuando llevaron a la mesa el atigrado racimo de banano que solían colgar en el comedor durante el almuerzo, arrancó la primera fruta sin mucho entusiasmo. Pero siguió comiendo mientras hablaba, saboreando, masticando, más bien con distracción de sabio que con deleite de buen comedor, y al terminar el primer racimo suplicó que le llevaran otro. Entonces sacó de la caja de herramientas que siempre llevaba consigo un pequeño estuche de aparatos ópticos. Con la incrédula atención de un comprador de diamantes examinó meticulosamente un banano seccionando sus partes con un estilete especial, pesándolas en un granatorio de farmacéutico y calculando su envergadura con un calibrador de armero. Luego sacó de la caja una serie de instrumentos con los cuales midió la temperatura, el grado de humedad de la atmósfera y la intensidad de la luz. Fue una ceremonia tan intrigante, que nadie comió tranquilo esperando que míster Herbert emitiera por fin un juicio revelador, pero no dijo nada que permitiera vislumbrar sus intenciones.
En los días siguientes se le vio con una malla y una canastilla cazando mariposas en los alrededores del pueblo. El miércoles llegó un grupo de ingenieros, agrónomos, hidrólogos, topógrafos y agrimensores que durante varias semanas exploraron los mismos lugares donde míster Herbert cazaba mariposas.
Gabriel García Márquez (1967)
La humanidad entera es reacia al cambio. El cambio implica transformación, pero no en el sentido estricto de metamorfosis.
Cambio es sustantivo derivado de cambiare, del latín tardío, ‘trocar’, de origen céltico. Parece que es préstamo del galo, que penetró en latín en el sentido comercial de trocar. Como tantas palabras, en su origen hace alusión a un principio básico materialista, que tiene que ver con la supervivencia de la especie. Se nos antoja pues un concepto “necesario”.
De modo que en su prístino origen el cambio se percibió como algo útil e imprescindible. Tan importante que sin trueque nuestros antecesores estarían condenados a las carencias físicas y, por ende, espirituales; a las peores calamidades imaginables, como la miseria, el rechazo social o incluso, en su fatídico extremo, a la muerte.
Así que resultaba muy conveniente asumirlo. Cambiar implicaba transformarse.
Cuando se llega a asumir una transformación se produce el avance. Cualquier avance significa evolución, aprendizaje. Y solo cuando se evoluciona, se prepara el campo abonado para lo que los humanos hemos consentido en llamar, convencionalmente, progreso.
Pero, ¿por qué mostrarse tan esquivos al cambio, si todo cuanto el cambio contiene posee matices de carácter positivo?
Reflexionemos… La maraña de razones es inmensa.
Rechazamos el cambio por: temor (a lo desconocido y lo novedoso, ya que ambos van de la mano); por prejuicios (si lo que poseo ahora es “real” aunque incierto, para qué buscar más allá); por apego (materialista o sentimental, y en el fondo más lo primero que lo último); por pereza (sobran las palabras); por orgullo (¿Cambiar, yo? Si soy perfecto…); por soberbia (¡No me da la gana de cambiar. Que cambien los demás!); por maldad (cuántas dictaduras…); por “voluntad de poder”, y aquí, nuestra verdad, por falsa que la sepamos se impone siempre manipulando, asfixiando, aniquilando la voluntad del otro, los otros: el ajeno (”alienum”).
¿Y podríamos añadir que rechazando el cambio nos alejamos del progreso?
No parece que la respuesta correcta a esta cuestión sea afirmativa. Antes, más bien, todo lo contrario.
Vamos a ilustrarlo mediante un ejemplo, el de la excelente recreación de la histórica humanidad narrada por Gabriel García Márquez. Nos cuenta el genial García Márquez que los macondinos sienten nostalgia de lo mágico, de aquello que les resulta tan increíble que merece ser rememorado una y otra vez. Por ese instinto tan primigenio, tan humano, rechazan el progreso. Prefieren arraigarse a las esteras voladoras de los gitanos que los visitaban al principio de su fundación, aunque el tiempo de los gitanos ya no es otra cosa que tiempo enquistado, sublimado y, como tal, finito.
Los macondinos se siguen vanagloriando de sus alfombras voladoras de mil y una noches, las de sus cien años desgraciadamente solitarios.
Sin embargo, lo que creen los macondinos poco importa. El progreso avanza. Progresa. Lo que conciben incluso como un retroceso, arranca.
Mr. Herbert abandona Macondo en el próximo tren. Se va para siempre con sus globos cautivos, los que nunca habían conseguido elevar a nadie en Macondo.
Sabe lo difícil que resulta elevar a alguien cuando éste se empeña en no soltar lastre.
Mr. Herbert se va con sus globos a otra parte. Antes de irse, caza mariposas con una malla. Son las únicas que vuelan en Macondo. Y la vida continúa para los macondinos. Se lleva sus globos lejos, muy lejos y los hincha hasta que alguien vislumbra sus intenciones.
Olivia Radop
Septiembre de 2009